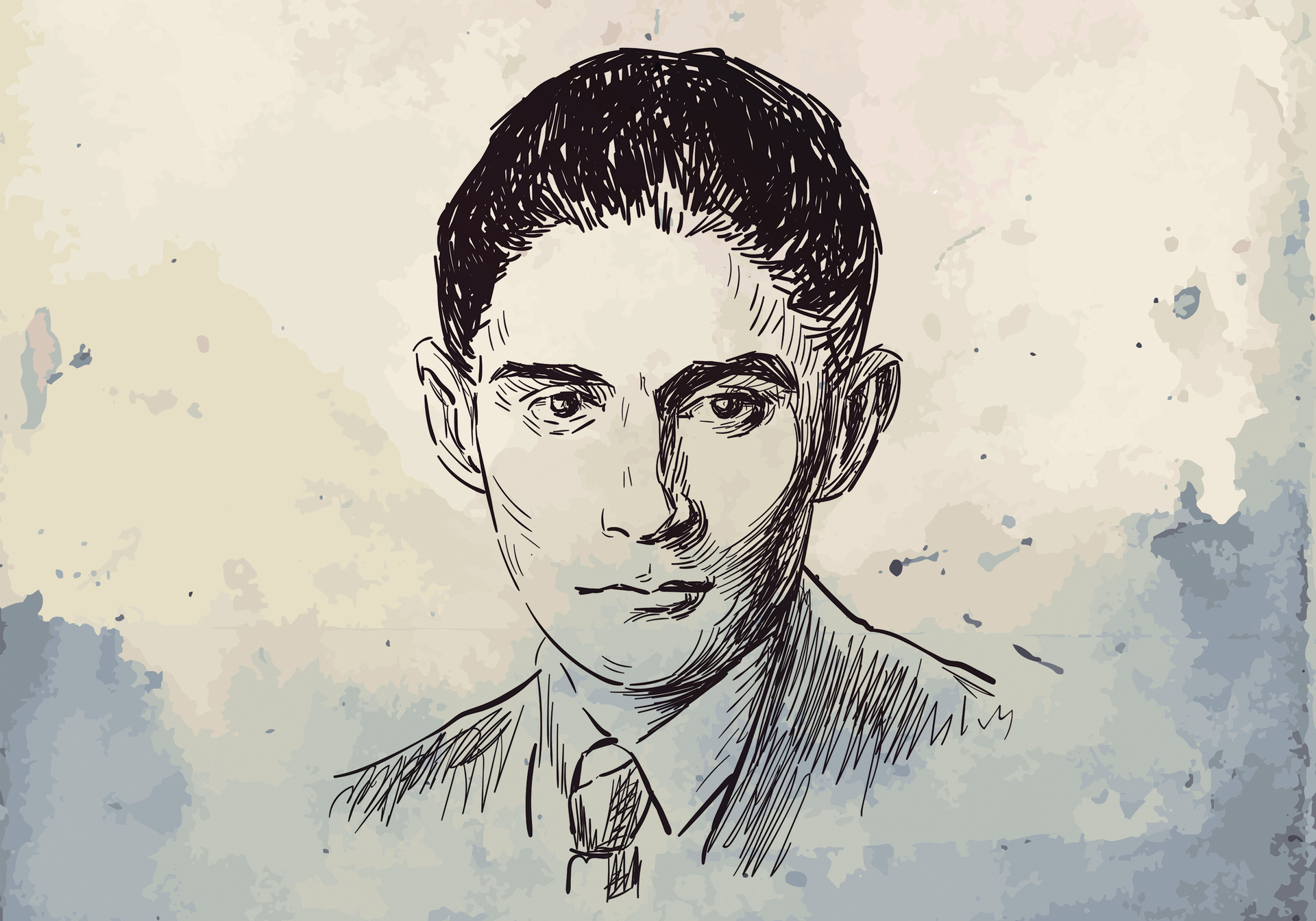Kafka y el cuerpo del Otro
Este año marca el centenario de la muerte de Franz Kafka (1883-1924). Es impresionante, si uno se detiene a pensarlo, cómo su legado ha crecido de manera parasitaria, extendiendo sus tarsos en el subconsciente colectivo sin que muchos de nosotros lo notemos. En esta era de digitalización desenfrenada, donde las relaciones humanas se transforman en interacciones virtuales y se ven despojadas del contacto físico, la obra de Kafka adquiere una nueva relevancia. Su literatura, saturada de burocracia opresiva y una especie de deshumanización anatómica, nos obliga a revaluar el rol del cuerpo y la alteridad en el siglo XXI.
En nuestro océano digital, el Otro se difumina en una marea de avatares y perfiles, perdiendo su carnalidad, su peso tangible. Kafka, con su inigualable talento para capturar la esencia de la alienación y la deshumanización, nos recuerda constantemente que detrás de cada pantalla hay una persona de carne y hueso, con sus propios deseos, miedos y culpas. En el centenario de su muerte, parece más urgente que nunca desenterrar su cuerpo simbólico para revitalizar el nuestro y el del Otro, trayendo de vuelta esa presencia física y emocional que hemos empezado a perder en nuestra adicción a lo digital.
ENCUENTRO
Mi primer contacto con Franz Kafka fue en 1989, cuando todavía estaba en la primaria. No es que haya conocido sus libros tan precozmente. Espero que no haya almas tan jóvenes torturadas por Gregorio Samsa. No. Conocí a Kafka no en un sentido convencional, sino metafórico, o quizá metonímico. Esa primera interacción consistió en un tema kafkiano que me marcaría de por vida: la culpa y el deseo.
Todo comenzó en el salón de clase—en la primaria Profa. Zoila Reyna de Palafox, en Hermosillo, Sonora—, con la maestra Paca, cuyo nombre completo nunca supe, pero que en retrospectiva parece algo tan absurdo como cualquier personaje de una novela kafkiana. Paca, generalmente dulce y paciente, perdió completamente la compostura en medio del frenesí infantil. Era como si el invisible caldo de rencor que había estado hirviendo bajo su piel finalmente hubiera llegado a ebullición y se desbordara, transformando su usual comportamiento maternal en una erupción de odio sindicalista que cubrió a todos los alumnos.
Golpeó el pizarrón verde con una regla de metro, un sonido que de alguna manera logró imponer un silencio aterrador. Yo, siempre el chico con el pico cerrado, estaba mentalmente en otra parte, contemplando las orejas de Sara y su bonito bigote cristalino, completamente ajeno al caos que se desarrollaba a mi alrededor. Pero el golpe de la regla me devolvió bruscamente a la realidad. Paquita, en un arranque de justicia mal entendida, llamó a los supuestos culpables: Luis, Fermín, Gustavo, Francisco, Ramón, Germán. Fue en ese momento que me di cuenta de que estaba en problemas.
A pesar de no haber hecho nada, me levanté resignado y caminé hacia el frente de la clase, sintiendo como si me estuviera dirigiendo a un paredón de fusilamiento. Cerré los ojos y acepté mi destino. Uno a uno, mis compañeros fueron castigados, sometidos a un dolor que parecía sacado de un manual de tortura medieval. Sus miembros se retorcían de maneras casi inhumanas, recordándome a la forma en que la cabeza de un caracol se contrae al contacto con una gota de agua, o a la lengua de un camaleón retraída tras atrapar un insecto.
Yo, siendo el más alto, fui el último en la fila. Paquita, en su papel de verdugo, ordenó que extendiéramos las manos con las yemas de los dedos apuntando hacia arriba. Cuando llegó mi turno, extendí mis brazos como un mártir hippie en ciernes.
—¿Y tú qué?
—Usted me llamó.
—No me refería a ti, me refería al otro Francisco.
—Ah, ¿no era yo? Pensé que…
La mujer no titubeó. Disparó sin piedad. Un golpe de electricidad como el espanto entró por mis manos, esparciéndose como un mal poema por todo mi cuerpo, los codos, el hombro, el pecho, el estómago, mi pelvis y hasta las rodillas. Las rótulas flaquearon y me hinqué del dolor. Retraje mis caracoles, mis lenguas de camaleón. Apreté los labios. Mis ojos se inundaron. Aquella vieja, que por entonces me parecía como la esposa de Gengis Kan, se regodeó:
—Tú tienes la culpa por llamarte así.
La caja kafkiana se había abierto: fui culpable para siempre. La condena estaba servida y los comensales babeaban y se mofaban a garganta abierta. Todos en el salón estallaron a carcajadas por mi error, mi confusión.
LA CULPA
El deseo es previo a la culpa. Es decir, todo sentimiento de culpa está cargado con el origen del deseo. No importa que este, el deseo, no lo haya experimentado el culpable. Porque al culpable se le acusa de violar una ley, y la ley no es otra cosa que la cancelación del deseo. Al culpable (a quien se le atribuye la culpa, aunque sea inocente) se le exige la confrontación con la ley. Aquí no cabe la Verdad, sino la Penitencia. El culpable kafkiano acepta una culpa, pero no La culpa por la que se le acusa. En todo caso hay dos culpas y dos objetos de deseo. Ejemplo: Cuando mi maestra Paca me reventó los dedos con la regla de metro, ella estaba castigando una violación: la ruptura del silencio —niños que desean el ruido y reciben su sanción—. Esa es la culpa 1; mientras que yo creí haber sido castigado por estar mirando las orejas y el bigote de Sara —mi deseo privado—. Esa es la culpa 2. Hay, entonces, dos dimensiones que podemos reconocer como el interior y el exterior. El Yo interno y el Yo externo. El primer conflicto entre el mundo y el sujeto. Kafka atraviesa este tema en El proceso (1925).
Detalla Kate Flores en Expliquémonos a Kafka (1983) que el checo escribió en su diario: “‘Todo ha estado subordinado a mi deseo de retratar mi vida interior’. Al retratar ‘su propia vida interior’ en El proceso —como en todos sus escritos, aun en fábulas cortas como El buitre—, Kafka lo hizo desde su punto de vista, ventajoso, de su Yo externo”.
Es decir, lo mismo que con mi profesora Paca en mi infancia, la culpa 1, la que se revela en el terreno de la exterioridad, no ofrece concesión alguna con la verdad. El protagonista de El proceso, Joseph K., es arrestado sin explicaciones; desconoce, pues, la razón de su detención. Se desencadena en el libro la angustia kafkiana: ser culpable, pero de otra cosa, la cosa privada —la que difícilmente el Otro conoce—. Nadie en el mundo es inocente; todos sentimos la culpa, según Freud, por su origen edípico. Todos somos culpables y lo sabemos, por eso terminamos cayéndonos a pedazos. Por eso estiramos las manos para aceptar el reglazo. Dice Giorgio Agamben en su libro Desnudez (2011):
“Todo hombre entabla un proceso calumnioso contra sí mismo. Este es el punto de partida de Kafka. Por ello su universo no puede ser trágico, sino sólo cómico: la culpa no existe o, más bien, la única culpa es la autocalumnia, que consiste en acusarse de una culpa inexistente (es decir, de la propia inocencia, y este es el gesto cómico por excelencia)”.
Este es el punto al que llegaremos más adelante. La falta del Otro acusador. Kafka viaja hacia el futuro, al siglo XXI, y nos ofrece una lectura adelantada a su tiempo. Pero antes, reparemos en dos estadios de reflexión. El primero de Deleuze y Guattari y su concepto de edipización, y finalmente el de Byung-Chul Han con su idea de la autoexplotación.
OPRESIÓN
Joseph K. no puede acceder a la verdad, porque la ley es intraducible. Como todos los personajes de Kafka, no puede entablar un diálogo con la ley, y por eso no sabe lo que esta prohíbe. La culpa existe, pero no se identifica nunca el deseo cancelado. ¿Cuál es la violación? Parece que eso no importa, porque hay, en el deseo real e interiorizado del personaje, una profanación. El sistema lo sabe, porque fue diseñado por hombres que desean y que pueden transgredir cualquier prohibición para satisfacer su apetito. Así, la ley es un no-lugar al que se quiere entrar sin éxito porque, al final, es una farsa, una entidad sin puertas, un fantasma. Dice Mladen Dólar en Una voz y nada más (2007):
“Este carácter elusivo de la ley trascendente revela su cualidad de espejismo: es un engaño necesario, una ilusión de perspectiva, porque si la ley siempre se nos escapa, esto no se debe a su trascendencia, sino a que no tiene interior. […] Si la ley no tiene interior, tampoco tiene exterior: estamos siempre-ya dentro de la ley, no hay afuera de la ley, la ley es pura inmanencia”.
Kafka tiene un relato corto que da cuenta del fraude de la ley. El texto, sin mucha complicación ni metáfora, se titula Ante la Ley —es una versión minimizada de El proceso—. Aquí deja ver esta impotencia de acceso a la máquina. Este es el principio del cuento:
“Ante la Ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la Ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar”.
Y este es el final:
—¿Qué quieres saber ahora? —pregunta el guardián—. Eres insaciable.
—Todos se esfuerzan por llegar a la Ley —dice el hombre—; ¿cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar?
El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora:
—Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla.
El campesino que pasa su vida a las puertas de la ley, muere ahí, sin esperanza alguna, desorientado por la súbita claridad: el aparato no es un lugar al que se puede entrar. El aparato es uno y uno es parte del aparato. La máquina kafkiana está completa. Este gesto de enajenamiento, parecido al narcisismo, parece profético.
La literatura de Kafka es la literatura de la opresión. En Kafka hay un Otro que anula el deseo. Su literatura dibuja la máquina (un padre, una ley) que cancela el deseo. El psicoanálisis lacaniano ofrece una lectura: la identidad la ofrece el padre cuando el sujeto es un recién nacido. Hay un ritual de presentación donde el padre conoce al hijo y se establece la primera ley: la prohibición del incesto y el parricidio. Se cancela el Edipo y se cancela el deseo por la madre. Así, el sujeto, con la figura paterna, asimilará su lugar en la familia, en la sociedad. Lacan explica que el delirio es producto de esta ruptura y por eso el sujeto entra en crisis. Pero la obra de Kafka aprovecha esta cancelación para imprimir un Otro que reprime. Pensemos, por ejemplo, en Carta al padre (1919).
Deleuze y Guattari someten al microscopio crítico este relato en el que Kafka ennoblece y engrandece las virtudes del progenitor. Bajo la terrible ansiedad de Kafka, su personalidad y su forma de vida, muy contraria a la de su padre Hermann —que es estricta y dedicada a prioridades comerciales—, queda establecida en el texto la figura del mismo Franz como la de un pusilánime. Pero eso no es todo, la estrategia de Kafka es alabar estas virtudes potencialmente para llevarlas al límite, al ridículo. Este es el gran hito de Edipo, el hijo que mata a su padre. Aquí Layo no muere arrastrado por los caballos, sino por una estampida de palabras, una carta inmensa y larga que lo banalizará mediante los elogios. Veamos un pequeño fragmento de Carta al padre:
“A todo esto correspondía luego tu supremacía espiritual. Tú habías llegado tan alto mediante tu propia fuerza y por eso tenías una confianza ilimitada en tu opinión. Cuando era niño, esto ni siquiera me deslumbraba tanto como deslumbraba más tarde al adolescente, al hombre joven en formación. Desde tu sillón gobernabas el mundo. Tu opinión era la exacta y cualquiera otra alocada, excéntrica, chiflada, anormal”.
Acostumbrados a la inmediatez de los signos lingüísticos que ofrece el escritor, es decir, que el padre es una maravilla y él un tipo sin mayor trascendencia —puesto que hemos aceptado que es un autor atormentado y serio, con inclinaciones sombrías—, no hemos podido hacer otra lectura más significativa. Damos por sentado que el texto es fiel a su primera expresión. Pero en la apología al padre subyace otro mensaje muy cruel y, por supuesto, repleto de burla. La enseñanza literaria pierde de vista la competencia de Franz Kafka para el humor y la risa. Pero Deleuze y Guattari sí observaron esta forma edipizadora de sus textos y descubrieron su capacidad para la perversidad y, por supuesto, la ironía, mediante la exposición metonímica de su narración. Dicen en Kafka por una literatura menor (1975):
“La finalidad es obtener una amplificación de la ‘foto’, un agrandamiento hasta el absurdo. La foto del padre, desmesurada, será proyectada sobre el mapa geográfico, histórico y político del mundo”.
Nuestra sociedad puede reconocer los contornos de esta lectura. Esta es la lección que aprendimos de Kafka. Hemos inflado los problemas —el opresor— y los hemos ridiculizado o edipizado. Síntoma de ello es la cantidad exacerbada y veloz de los memes en Internet. Una noticia, antes de aparecer en los medios, se viraliza gracias a que alguien halla la manera de burlarse del hecho. Antes que reflexionar profunda y mesuradamente sobre el fenómeno en cuestión, vamos y lo anulamos mediante la parodia. La pregunta flota: ¿En qué momento nos volvimos tan cínicos? ¿Por qué llegamos a este punto en el que todas las luchas sociales se caricaturizan? ¿Por qué agigantamos la foto del mundo? ¿Qué nos sucedió? Esta última pregunta contiene una respuesta velada. No existe el nosotros, sino el Yo.
AUTOEXPLOTACIÓN
Mientras que Kafka dibuja un opresor y un oprimido en su literatura, la sociedad posmoderna, —o pos-posmoderna, o pos-pos-posmoderna, o cualquiera que sea el nombre de esto que estamos viviendo— se ha inclinado por la construcción de un perfil que dilapida todo porque ha desaparecido el Otro mediante la burla y la edipización, el engrandamiento del opresor. Aquí no hay nadie aplastándonos. El sistema, y su política de los estratos, presenta el asiento vacío del tirano, del déspota. Eliminamos al otro con el cinismo y la indolencia, como Kafka eliminó a su padre mediante el panegírico. Pero no nos hemos salvado.
Lo que tenemos hoy es la autoexplotación. Nos recuerda Agamben: “El tribunal no te acusa, no hace más que recibir la acusación que tú te haces a ti mismo”. Somos acusadores y acusados. Porque en el afán de reventar al Otro, también hemos diluido el deseo. Nos hemos convertido en una sociedad narcisista que abraza la virtualidad. El Otro no existe. “El otro, que yo deseo y que me fascina, carece de lugar”, dice Byung-Chul Han en La agonía del Eros (2012):
“Vivimos en una sociedad que se hace cada vez más narcisista. La libido se invierte sobre todo en la propia subjetividad. El narcisismo no es ningún amor propio. El sujeto del amor propio emprende una delimitación negativa frente al otro, a favor de sí mismo. En cambio, el sujeto narcisista no puede fijar claramente sus límites. De esta forma, se diluye el límite entre él y el otro. El mundo se le presenta solo como proyecciones de sí mismo. No es capaz de conocer al otro en su alteridad y de reconocerlo en esta alteridad. Solo hay significaciones allí donde él se reconoce a sí mismo de algún modo. Deambula por todas partes como una sombra de sí mismo, hasta que se ahoga en sí mismo”.
Esta es la política de los estratos: el sujeto está cansado, está rendido, pues distribuye su atención en demasiadas actividades, porque el sistema lo ha convencido de que puede hacerlo todo. Han nos recuerda que somos consumidores de la frase Yes you can, el gran lubricante, la gran falacia que mantiene activa y cansada a la sociedad. El capitalismo requiere gente activa que acelere la producción. Y así, el juego está completo. Busca un trabajo, haz ejercicio, ponte a la moda, ve a las fiestas, bebe un café hipster, tómate una fotografía aquí y allá y súbela a tu Instagram, haz yoga, come sano, tómate un selfie dando una limosna. Actívate ahora. No hay tiempo para detenernos a pensar. Si te detienes, estás fuera. Nadie puede ser negativo. Esta es la era de la sociedad positiva. No debes decir nada en contra, sólo debes estar a favor. No es gratuito que no exista el botón “No me gusta” en Facebook. Todo esto, dice el coreano-alemán, es lo que produce la sociedad cansada, una sociedad que no escucha y que pierde su capacidad de asombro. Señala Alberto Mayol en La deuda subjetiva como motor y aporía del neoliberalismo:
“Como señala Byung-Chul Han, la peculiaridad neoliberal radica en que el rasgo de ‘sociedad de control’ se consuma no en la coerción externa, sino en la interna. Son los mismos individuos los que eligen y hasta luchan por vivir el control, por vivir la vigilancia. Las contradicciones de la sociedad se transforman en contradicciones de la subjetividad. La contradicción de clase radica en el emprendedor en sí mismo, el deseo de cambiar la sociedad choca con el propio miedo de alterar la vida cotidiana y todo lo conquistado bajo las reglas del juego existentes”.
Hemos elegido esta eliminación de la utopía. Nos volvimos cínicos por seguir las nuevas reglas del juego, donde domina el consumo y la apropiación de un mecanismo que nos convierte en el amo y en el esclavo. Estamos solos. No hay un opresor. Hemos matado a Kafka. El gran aparato liberal ha diseñado muy bien su jugada y ha pisado al bicho. No hay un Otro, sólo un Yo, enamorado de sí mismo y de su capacidad de reflejarse en el mundo; un Yo frente al vacío que ha dejado la cancelación del deseo.
La tarea, si es que podemos asumir una, es traer al Otro kafkiano. Revivirlo. Nos hacen falta más episodios kafkianos en la historia que escribimos. Requerimos el asombro. Necesitamos la reinvención de la otredad. Debemos traer a Kafka al futuro, negociar la soledad y materializar al opresor que ahora no tiene cuerpo.
REVIVIR AL OTRO
Es verdad que el exhibicionismo que practicamos en las redes sociales (y en gran parte, en nuestra vida cotidiana) nos inunda y nos vuelca sobre nosotros mismos. Pero no todo está perdido. Hay que revertir el aparato. Si es cierto que esto nos ha empantanado, entonces también es verdad que se puede tomar el estrado kafkiano para contragolpear. Hay que replicar como lo hacen todos aquellos grupos que exigen justicia e igualdad y mejoramiento social. Hay que armar una contraofensiva kafkiana y auxiliar a quienes están en constante lucha tratando de confirmar el Otro opresor. Las personas nos exhibimos constantemente. Nos exhibimos, sí, pero sólo en parte. La gente nos ve en el mejor ángulo en la foto de perfil. El mejor ángulo físico y mental, sociológico. Pero quienes observan, ignoran lo inaudito. Nadie es perfecto, y es muy probable que detrás de la pantalla, ocultos en sus habitaciones, unos se masturben, otros estén vomitando para no engordar, otros se estén haciendo tajadas en la ingle por la ansiedad. Es posible que detrás de la computadora, en la oscuridad, se aglutinen pederastas, violadores, racistas, ladrones, asesinos. Eso no se exhibe. Ahí está lo que falta, lo que se ha descartado en esta sociedad positiva, lo que no se quiere escuchar: que hay un otro ahí afuera. Pero ahí están los que escudriñan, los que se defienden, los que transforman en estado sólido la violencia de la que son víctimas. Hay un victimario, real, de carne, que oprime. Es hora de colocar en su lugar al Otro, reaparecerlo, definirlo, accionar sus contornos para ubicarlo.
Ilustremos esto: los movimientos sociales no se oponen a un espacio vacío, se enfrentan a una amenaza real a pesar de que el público en general, desencantado y cínico, se burle y desprecie sus actividades mediante memes y bromas. Un movimiento, auténtico, honesto e inteligente, lo que hace es registrar el cuerpo del Otro y, a la manera de un Jiu Jitsu intuitivo, absorbe el origen mismo de la autoexplotación —es decir, el narcisismo y la exhibición— y lo devuelve a su fuente. Exhibe al agresor y lo condena a su sustancia. Genera un Otro y lo combate.
Somos ciegos al opresor frente a nosotros. Existen miles de ejemplos que revelan este síntoma:. la homofobia, el racismo, el clasismo, la xenofobia, el etnocentrismo, la pedofilia, o los actos de brutalidad como la tortura militar, el maltrato infantil, el hostigamiento policiaco, la tiranía, el esclavismo, la vejación, el abuso en todas sus formas invisibles, son actos de crueldad que solemos minimizar y desmembrar por la creación ideológica de una entidad animalizada, mitificada, que a veces llamamos Estado. El famoso Estado, ese invento parecido a Dios, que fue creado para desaparecer u ocultar al Otro. El invento discursivo nos recuerda a Luis XIV, el Rey Sol, que dijo: “El Estado soy yo”. Y en este remedo democrático, que se parece más a la monarquía absoluta, plantea el hecho de fondo: detrás de la ley y del Estado, no lo olvidemos, están personas de carne y hueso.
Terminemos con un ejemplo: los documentos del Panamá Papers, en 2016, señalaron lo inefable: la riqueza en el mundo nos parecía un fenómeno inexplicable, un órgano etéreo que no responsabilizaba a nadie, sino al sistema, esa red de operación capitalista que no tiene protagonistas detrás. Pero vimos, gracias a esa investigación, papeles, registros de las personas que nutren este obsceno enriquecimiento. Hay un Otro, no un vacío; hay personas reales que se regodean en los paraísos fiscales y que explican el enriquecimiento y la gran injusticia social, los engranes del atropello y el desajuste de cuentas. La pobreza no es una eventualidad, un accidente. Las cosas no son así porque sí, porque “así es la vida”, malditos business hippies. No. La creciente miseria en el mundo no es azarosa, está estructurada y es sistematizada por personas vivas. Las empresas, dirigidas por personas con nombre y apellido, desperdician toneladas de comida. Se derrocha más alimento del que se necesita para combatir la pobreza en el planeta. Así están las cosas. No existe el darwinismo económico, la economía mundial no es biológica. Sólo existen los seres humanos desensibilizados que no funcionan mediante el reconocimiento del Otro, sino a través de sus intereses narcisistas, por lo que prefieren no alterar el conveniente estado de las cosas. Imaginemos, por ejemplo, que en vez de tirar esa enorme cantidad de comida, se donara: los precios de los alimentos descenderían y con eso las ganancias también. Pero el ser humano sólo quiere acumular más de lo que puede gastar. El capitalismo no es un fluido hipotético sin orillas. El capitalismo es cuerpo constituido por individuos que no tienen la capacidad de ver al Otro. Nunca hay que justificar el asiento vacío. No hay que aceptar estos abusos, no hay que ser cínicos y desestimar la utopía, porque entonces nos convertimos en el combustible del sistema. Nos reímos de las luchas sociales, mientras encendemos nuestra propia mecha.
Esto está ocurriendo. Hay personas ahí intentando frenar la ausencia del Otro, materializándolo, ubicándolo, cuantificándolo. Estas causas parecen perdidas por nuestro déficit de otredad, pugnas que establecen nuestra enajenación y clausura del deseo. Nos falta contemplar y pensar el vacío, la laguna que ha dejado la desaparición del Otro. Hay que aprender la lección kafkiana. Revivamos al Otro, señalemos su opresión. Recordemos que la incongruencia del mundo es, como dice el mismo Kafka, de índole cuantitativa.
El reglazo de la profesora Paquita me endilgó una culpa, pero una equivocada. No era culpable por estar distraído ni por llamarme Francisco; fui culpable de no bajar las manos y dar media vuelta, de no darle la espalda al sistema de castigo. Fui culpable de no materializar el cuerpo del hijo de puta de mi tocayo. Fui culpable de la enajenación. La lección de Kafka y de aquella anécdota escolar es más o menos clara: debemos revivir al Otro, reconocer su existencia tangible, y enfrentar las estructuras invisibles que perpetúan nuestra alienación. Solo así podremos reconciliarnos con nuestro propio cuerpo y con el cuerpo del Otro, rompiendo el ciclo de autoexplotación y culpa que nos consume. Salvo, por supuesto, que estemos dentro de un relato de Kafka y nuestra familia, luego de desechar nuestro cascarón, salga a tomar un paseo.